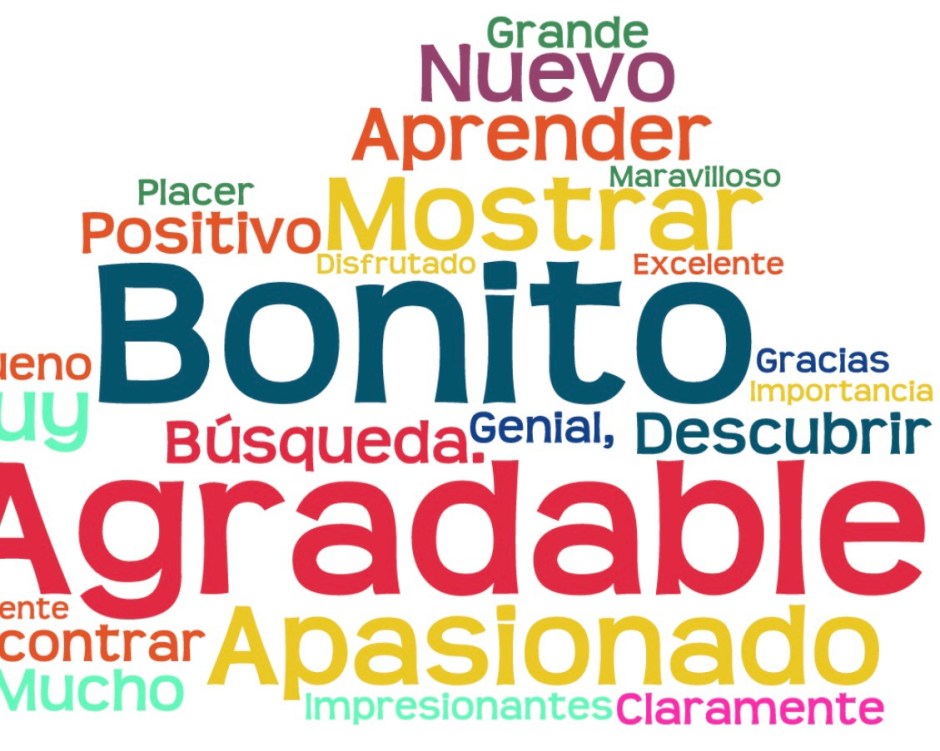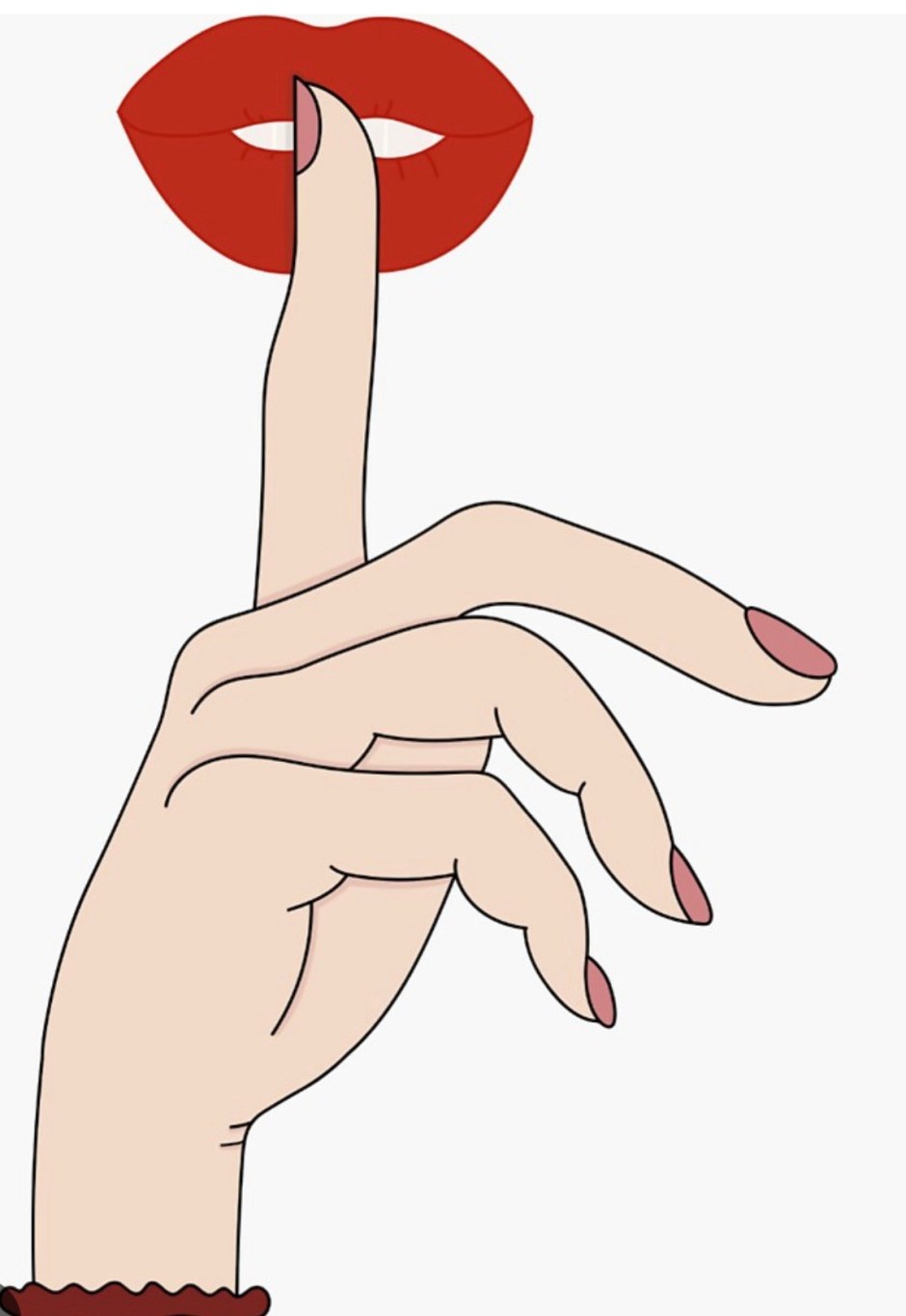Si les creyéramos a las niñas, nos ahorraríamos tantos horrores.

Hay algo profundamente torcido en el mundo adulto. Algo que no cuadra. Algo que dice mucho de nosotros y nada bueno. Cada vez que una niña habla, duda. Cada vez que una niña acusa, cuestionamos. Cada vez que una niña cuenta su verdad, lo primero que hacemos no es protegerla… es pedirle pruebas.
Pruebas de su dolor.
Pruebas de su trauma.
Pruebas de algo que jamás debió vivir.
Cuando salió a la luz todo lo relacionado con Epstein y su red sexual y de tráfico de menores, mucha gente se horrorizó. Con razón. Pero lo verdaderamente aterrador no fue solo lo que pasó, sino cuánto tiempo pasó antes de que alguien escuchara. Porque esas niñas hablaron. No fue silencio. Fue incredulidad.
Y entonces surge la pregunta incómoda:
¿por qué necesitamos pruebas y más pruebas cuando quien habla es una niña?
Nadie le pide pruebas a un adulto poderoso cuando sonríe en una foto elegante. Nadie le exige evidencias emocionales a quien tiene dinero, apellido o influencia. A ellos se les cree por default. A las niñas no. A ellas se les examina como si estuvieran rindiendo un examen que, si fallan, las condena para siempre.
¿Y si exagera?
¿Y si lo malinterpretó?
¿Y si lo inventó?
Qué curioso que esas preguntas siempre caen del mismo lado.
Si les creyéramos desde el principio, cuántos abusos se habrían evitado. Cuántas infancias se habrían salvado. Cuántos depredadores habrían sido detenidos antes de convertirse en redes enteras protegidas por poder, dinero y silencio.
Porque el abuso no crece en la oscuridad solamente. Crece en la duda. En el “mejor esperemos”. En el “no hay pruebas suficientes”. En el “no arruinemos la reputación de alguien importante”, o el tan horrible “qué dirán”.
Como si la reputación de un adulto valiera más que la vida emocional de una niña.
Lo más cruel es que a las víctimas se les exige coherencia perfecta. Que recuerden fechas, horas, detalles. Que no se contradigan. Que no lloren demasiado… pero tampoco muy poco. Que estén rotas, pero no incómodas. Que sufran, pero de manera aceptable.
Y cuando no cumplen con ese guion imposible, se duda otra vez.
Tal vez el problema no es la falta de pruebas. Tal vez el problema es que no queremos creer. Porque creer implicaría aceptar que el mundo no es tan seguro como nos gusta pensar. Que el peligro no siempre viene de un extraño en la calle, sino muchas veces de alguien invitado a la mesa.
Creerle a una niña es un acto de valentía colectiva. Es decir: te veo, te escucho y tu palabra importa. Es romper con siglos de silencios cómodos. Es aceptar que proteger es más importante que quedar bien.
Si les creyéramos desde el primer momento, no estaríamos reaccionando tarde. No estaríamos contando víctimas. No estaríamos diciendo “cómo nadie se dio cuenta”.
Alguien se dio cuenta.
Ellas lo dijeron.

La pregunta real no es ¿por qué no había pruebas suficientes?
La pregunta es ¿por qué nunca fue suficiente su palabra?
Porque mientras sigamos dudando de las niñas, los monstruos seguirán confiados. Y el silencio seguirá siendo el mejor cómplice del abuso.
Yo, como niña que fui y como niña que llevo dentro, SI LES CREO.

Nos vemos a la próxima.

“BELIEVE THE GIRLS”

If we believed the girls, we would spare ourselves so many horrors.
There is something deeply twisted in the adult world. Something that doesn’t add up. Something that says a lot about us, and none of it good. Every time a girl speaks, we doubt her. Every time a girl accuses, we question her. Every time a girl tells her truth, the first thing we do is not protect her… it’s to ask for proof.
Proof of her pain.
Proof of her trauma.
Proof of something she should never have had to experience.
When everything related to Epstein and his sex and child trafficking ring came to light, many people were horrified. Rightly so. But the truly terrifying thing wasn’t just what happened, but how long it took before anyone listened. Because those girls did speak. It wasn’t silence. It was disbelief.
And then the uncomfortable question arises:
Why do we need proof upon proof when the person speaking is a girl?
Nobody asks a powerful adult for proof when they smile in an elegant photo. Nobody demands emotional evidence from someone who has money, a prestigious last name, or influence. They are believed by default. Not girls. They are examined as if they were taking an exam that, if they fail, condemns them forever.
What if she’s exaggerating?
What if she misinterpreted it?
What if she made it up?
How curious that these questions always fall on the same side.

If we had believed them from the beginning, how many abuses would have been prevented? How many childhoods would have been saved? How many predators would have been stopped before they became entire networks protected by power, money, and silence?
Because abuse doesn’t only grow in darkness. It grows in doubt. In “let’s wait and see.” In “there isn’t enough evidence.” In “let’s not ruin the reputation of someone important.” Its in the “let’s keep this in the family”.
As if an adult’s reputation were worth more than a girl’s emotional well-being.
The cruelest thing is that victims are required to be perfectly consistent. That they remember dates, times, details. That they don’t contradict themselves. That they don’t cry too much… but not too little either. That they be broken, but not inconvenient. That they suffer, but in an acceptable way.
And when they don’t follow that impossible script, the doubts resurface.
Perhaps the problem isn’t the lack of evidence. Perhaps the problem is that we don’t want to believe. Because believing would mean accepting that the world isn’t as safe as we like to think. That danger doesn’t always come from a stranger on the street, but often from someone invited to the dinner table.
Believing a girl is an act of collective courage. It means saying: I see you, I hear you, and your word matters. It’s breaking with centuries of comfortable silences. It’s accepting that protecting is more important than saving face.
If we believed them from the very beginning, we wouldn’t be reacting too late. We wouldn’t be counting victims. We wouldn’t be saying, “How did no one notice?”
Someone did notice.
They said so.
The real question isn’t why there wasn’t enough evidence.
The question is why their word was never enough.
Because as long as we continue to doubt girls, the monsters will remain confident. And silence will continue to be the best accomplice of abuse.
I, as the little girl I was, and the little girl still in me, I BELIEVE THEM.

See you next time.